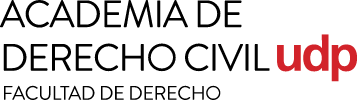En el apartado primero de estos comentarios sobre los alcances de la hipoteca que recae en un inmueble ajeno al patrimonio del constituyente, hacíamos énfasis en la concurrencia u omisión del conocimiento y voluntariedad del dueño del bien raíz que se grava, para determinar qué clase derechos reales se extienden sobre la institución en comento. La relación posesoria entre el constituyente de hipoteca y el bien inmueble. De mediar consentimiento, estamos ante el supuesto de la fianza hipotecaria o la cuota hipotecaria o la constitución de hipoteca en los casos de los bienes sociales del matrimonial. El desafío está, en cambio, en el evento de hipotecarse sin que medie consentimiento expreso del dueño de la finca y aun así tener por valido el Contrato de Hipoteca y, por tanto, mantener intactas las acciones del acreedor hipotecario, vista la doble naturaleza de la presente caución real: derecho real, por uno y contrato, por otro.
La habilitación general para constituir hipoteca sobre un inmueble ajeno se prevé en el art. 2414, inc. 2° (“Pueden obligarse hipotecariamente los bienes propios para la seguridad de una obligación ajena, pero no habrá acción personal contra el dueño sí este no se ha sometido expresamente”) y que sus alcances (los supuestos que permitirían en atención a la clase de derechos reales que sobre determinado bien raíz se tiene) permitirían distinguir entre una constitución hipotecaria en que media conocimiento y voluntad del dueño del bien raíz que se grava (hipótesis arts. 2417, 2430 y 1750 CC), por un lado; y en ausencia de consentimiento, en cambio – estimando igualmente válido el Ctto. hipotecario, vistos los arts. 2416 y 2418 CC los cuales, como se expresará más adelante – presuponen, ya, un consentimiento anterior al requerido para el acto hipotecario, toda vez que es por él que el constituyente de hipoteca puede válidamente gravar un inmueble que no es de su propiedad, empero, tiene un título suficiente, a veces cabal y otras en precariedad según las circunstancias que le rodean, para relacionarse posesoriamente, en uso o goce, con el inmueble. Así las cosas, para comprensión beneficiosa para el acreedor hipotecario, decimos, entonces, que puede constituir hipoteca, de parte del constituyente, sobre un inmueble del que no se es dueño, ya sea que medie o no conocimiento y volitividad del dueño, produciendo valida y sin reparos sus efectos; existe en ambos casos, entre el deudor y el bien raíz que le es ajeno pero que lo grava, un vínculo real que va en línea con el Sistema de Bienes y Derechos Reales.
No podemos dar por obviedad, dentro de los supuestos relativos al consentimiento para constituir hipoteca sobre inmueble ajeno, que la hipoteca que recae sobre un inmueble que integra el haber social del matrimonio en circunstancias que el constituyente es el marido por el hecho del matrimonio y en omisión de contravención al régimen común y supletorio, pero sujeto a ciertas restricciones.
bb.– Precisiones sobre la hipoteca de los bienes inmuebles sociales del matrimonio.
Reza el art. 1749 CC:
“El marido es jefe de la sociedad conyugal, y como tal administra los bienes sociales y los de su mujer, sujeto, empero, a las obligaciones y limitaciones que por el presente Título se le imponen y a las que haya contraído por las capitulaciones matrimoniales”.
De ahí que en el art. 1750 se diga que “El marido es, respecto de terceros, dueño de los bienes sociales, como si ellos y sus bienes propios formasen un solo patrimonio…”. En este contexto, téngase presente el tenor del art. 1752 CC.
- El 2° del art. 1749 limita las facultades de enajenar y gravar, por parte del marido, los bienes sociales y los derechos hereditarios de la mujer sí esta no consiente en dicho acto. En esa misma línea señala el art. 1754, inc. 1° “No se podrán enajenar ni gravar los bienes raíces de la mujer, sino con su voluntad”.
- Cuando la mujer se niegue a cualquiera de estas especies de disposición jurídica, tiene el marido la posibilidad de suplir el consentimiento de la mujer por resolución sólo cuando la cónyuge se encuentre imposibilitada de manifestar su voluntad ( 1754, inc. 3°).
Como se colige de las disposiciones precitadas, de hipotecarse un inmueble cuya adquisición integra el haber social – en particular el inmueble adquirido por el hombre en vigencia del matrimonio (sea o no que haya convivencia entre cónyuges) a título oneroso (art. 1725 nro. 5), pues los adquiridos por la mujer a título oneroso a causa de las rentas obtenidas por el ejercicio de empleo, industria, profesión u oficio de manera separada al del marido, quedan comprendidos dentro del art. 150 CC, esto es, se le reconoce la libre administración y disposición de sus bienes a la mujer– o la mujer a título gratuito durante la vigencia del matrimonio (como herencia o donación, etc.: arts.1726 y 1749, inc .1°), el marido no podrá gravarlos sin autorización expresa y especifica de la mujer, lo que se conoce como autorización conyugal, ya sea que se celebre como Escritura Publica separada del Contrato al que accede o como clausula contractual en que la concurrencia de la mujer es sinne qua non para la celebración del acto de disposición. Tal requisito es, por un lado, limitación justificada a las amplias y desiguales facultades de administración que la Ley le confiere al marido por el hecho del matrimonio y, por otro, se reconoce el hecho de ser una especie administración de bienes ajenos, de modo que – al estilo del mandato (arts. 2130 y 2131 CC) – para que se puede constituir un gravamen o limitación y/o disposición se requiere del expreso y especifico consentimiento para ello, de lo contrario el contrato adolecerá de nulidad. De ahí que se diga – bueno, yo lo digo – que la hipoteca que se constituye sobre el inmueble que integra el haber social o el haber propio de la mujer distinto al del art. 150 es una especie de hipoteca de inmueble ajeno que requiere de consentimiento en el especifico acto de gravar.
-. II .-
Recordemos que definición moderna sobre hipoteca, como consecuencia de la instrumentalización de la expansión del ideario burgués capitalista de la época de la Codificación que entendieron a las instituciones de la propiedad y Contratos como mecanismos que aseguran la circulación de la riqueza en el mundo de la industrialización; es un acto jurídico solemne por el cual el deudor (constituyente hipotecario) o un 3ero que grava un bien propio en favor de un deudor principal, le asegura al acreedor el pago de su obligación principal mediante la constitución de un gravamen real sobre determinado inmueble, de modo tal que ante el evento del incumplimiento de la prestación que se cauciona, se le transfiere al acreedor del derecho real de hipoteca, concretada en la acción de persecución y desposeimiento.
- Decíamos que la hipoteca tiene una doble naturaleza: la de derecho real, por uno, y de contrato, por otro. Dualidad en la que está conteste la doctrina.
- Por un lado, es un derecho real pues recae sobre una cosa corporal inmueble ( 577 en relación con los arts. 568 y ss., guardando la naturaleza del objeto sobre el que recae la hipoteca: art. 2407), empero, es uno de “2da clase” pues, al decir verdad, lo que realmente grava es otro derecho real, típicamente, el de dominio o usufructo (art. 2418), siendo, entonces, el vinculo con la cosa material objeto de la relación real, indirecto.
- Criticada ha sido la metodología tradicional de estudio de los derechos reales, por una reciente tendencia pedagógica cuyo enfoque está en los alcances del catálogo del 577 CC en función de las cualidades del dominio a efectos de entender los alcances de los restantes derechos reales; empero, reviste gran utilidad para los efectos a tratar: una de las características del dominio es que es un derecho absoluto o, en la formulación moderna en cuanto a los alcances de la expresión “…y disponer de ella arbitrariamente” (art. 582, inc.1), general e independiente, significando, por un lado, que el titular del derecho de propiedad puede aprovecharse y/o servirse de todas y cada una de las facultades y utilidades que por la naturaleza de la cosa que está bajo su esfera de custodia es capaz de producir material y jurídicamente; y por otro, que el fundamento de las facultades y aprovechamiento de utilidades descansan en el hecho de que el dominio no presupone otro derecho, se basta así mismo, siendo los otros derechos reales, entonces, derechos sobre cosas ajenas cuya extensión de facultades y aprovechamientos son específicas y determinadas. Este es el contexto, pues, del derecho real de hipoteca, por naturaleza es un derecho real que recae sobre una cosa ajena y, además, para que funcione requiere de otro derecho real que le funde; al tenor del art. 2418 puede ser el de dominio o de usufructo, reforzando la idea de “derecho de 2da clase”.
- Otra consideración que surge, apropósito del derecho de dominio, es que dentro de las facultades jurídicas que se prevén las facultades de limitar (servidumbre, uso y habitación, usufructo) y gravar (prenda e hipoteca) presuponen enajenaciones parciales del derecho de dominio a libre voluntad del titular o por imposición de autoridad, pues lo que se hace es desvalorizar económicamente la libre disposición, ya sea por el uso o por la garantía, que se tiene sobre la cosa. De ahí, también, entonces, que la naturaleza de la hipoteca en cuanto derecho real sea de segunda clase, ya que depende de la voluntad del titular del dominio para su configuración, toda vez que la concreción del derecho real de hipoteca, esto es, adquirir el inmueble gravado, es consecuencia de una condición, cuestión que se entiende en su segunda dimensión de la institución, un Ctto.
- Por otro, y en lo que respecta a su modalidad de constitución – o como lo expresan los tratadistas: “la hipoteca según su origen puede ser convencional o legal, siendo la primera la regla general en materia patrimonial” – es un Contrato real en cuanto a su objeto, pero solemne en su otorgamiento (mediante Escritura Pública e inscripción) y accesorio en cuanto a su vida independiente de instrumento creador de obligaciones. En este sentido, se ciñe a la estructura tipológica a todo contrato (Capacidad, Objeto, Solemnidades y Causa).
Ahora bien, dotemos de argumentación los desafíos propuestos en este trabajo a efectos de avanzar en las temáticas inconclusas de momento. Recordar que la propuesta de mi autoría se reduce en dos ideas: (i) la hipoteca sobre inmueble ajeno es valida tanto en los casos en que media consentimiento expreso para el gravamen de parte del propietario (propietario absoluto) como para aquellos casos en que sin haberse expresado consentimiento, de todos modos, el constituyente grava una finca que no integra su patrimonio, al menos no en términos de disposición dominical; (ii) revalorizar la premisa del art. 2416 a efectos de orientar la discusión por la hipoteca en que no ha consentido el dueño de la finca, entendiendo que de todos modos es valido pues existe entre el constituyente y el inmueble una vinculación real, es decir, cierto señorío o facultad de disposición sobre el inmueble que posee. Encuentra sentido la afirmación anterior sí se interponen las dos grandes estructuras que permiten la circulación de la riqueza, al menos desde el diseño del Código Civil, esto es, el Sistema de Bienes y Derecho Reales, por un lado, y la Teoría del Acto o Negocio Jurídico y la Teoría General de los Contratos y de las Obligaciones.
Siendo este el panorama propuesto, entonces, permítaseme sostener mi planteamiento en función de lo propuesto por el profesor don Raúl Diez Duarte.
aa.
En el Capítulo XVIII de la (ya) clásica obra sobre la Hipoteca en el Código Civil Chileno de don Raúl Diez Duarte, se trata de la hipoteca de cosa ajena; centra su análisis en la justificación de su validez, asimilándola, para tales efectos – pues así lo entiende –, la fundamentación que se da para la venta de la cosa ajena (art. 1815 CC). Y con ello, el reconocimiento que don Andrés le daría a las dos especies de propiedad sobre cosas corporales que heredamos de la tradición romana, pero en su modalidad colonial de la América hispana: la propiedad quiritaria y propiedad bonitaria.
Tal explicación, además de ser brillante en términos de estructura teórica y coherencia con el diseño del Sistema de Bienes y Derechos Reales, es de una sofisticación de fundamentos en cuanto reconoce la fuerza de la tradición e histórica. La perspectiva histórica y cultural que yace en el fundamento jurídico de nuestro Código, requiere, desde el aporte de don Raúl Diez, ser revisada y comentada para argumentar en nuestro cometido. Empero, para ello es necesario, tanto por necesidad de la exposición y por mi gusto personal con la Historia del Derecho, tener presente las ideas centrales de Díez Duarte:
A la época de la redacción del Código Civil chileno don Andrés Bello, tratándose del sistema dominical de los bienes inmuebles tuvo en consideración la tradición colonial aún impregnada en la cultura económica de los nacientes ciudadanos de esta República independiente, esto es, la propiedad que se erigió a partir de las instituciones de la Merced de Tierras y la Encomienda. Estas mismas referencias, dicho sea de paso, la encontramos en la breve historia de la propiedad que da el profesor Alessandri Rodríguez en su Tratado sobre los Derechos Reales (Tomo I, Capítulo II), pero con menor detalle y remitiéndose a lo dicho por el historiador Francisco Encina.
La institución de la Merced de Tierras sería lo que en Roma se conoció como propiedad quiritaria, vale decir, dueños propiamente tales. En este sentido, al enajenarse el inmueble la compraventa vale en cuanto título traslativo de dominio y la entrega sería la tradición, ambas valiendo como tales en su sentido perfecto, pues, el vendedor transfiere el dominio.
La institución de la Encomienda, en cambio, constituyó la simple propiedad o mero tenencia o simple posesión, cuyos poseedores al enajenar sólo transfieren los derechos que sobre la cosa tenían al momento de la venta y la entrega no es más que eso, una simple entrega y no transferencia pues se carece del dominio. De ahí que la obligación real de la compraventa en el tenor de nuestro CC en su art. 1824 sea la “entrega” o la “tradición”, cuestión que depende sí se es o no dueño: sólo transfiere quien es dueño, empero solo entrega quién es poseedor.
La orientación que tuvo Andrés Bello para la estructura de la propiedad raíz fue a partir del derecho romano vulgar o binitario en esta materia a efectos de dar comerciabilidad a los terrenos provinciales. De ahí que se aparte – tratándose de la propiedad raíz – de la tradición francesa quien no conoció la encomienda, pero sí, únicamente, la merced de la tierra, no siendo valido en el Code la venta de la cosa ajena (art. 1599 del Code francés). Recogiéndose, entonces, la tradición de las Siete Partidas de Alfonso X que, a su vez, se remite al Digesto (derecho romano vulgar o bonitario)
Se dice que la propiedad bonitaria o in bonis fue creada por el pretor romano para dar comercialización a los predios provinciales que concedía el Emperador para la explotación agrícola de parte de los altos generales del imperio y ciudadanos “distinguidos”; estos fundos no eran objeto de mancipatio pues no tenían dominio sobre dichos predios, empero sí tenía ciertos derechos – distintos al dominio – que se permitían, gracias al ingenio comercial y agrario pretoriano (¿será este el antecedente mas antiguo del ingeniero comercial?: sarcasmo), transferirse válidamente.
Concluye que las instituciones de la venta de cosa ajena e hipoteca de cosa ajena son típicas del derecho romano vulgar y se justifican en el hecho de quien las enajena es exclusivamente propietario in boni y no un tercero ajeno que se encuentra en posesión de la cosa. Dice:
“podemos decir que cuando el legislador nuestro declara que la venta de la cosa ajena vale, no se refiere, en nuestra opinión, a la venta de una cosa que pertenezca a terceros, sino que se refiere exclusivamente al propietario bonitario, o sea, al propietario que es tal por el hecho de ser poseedor y como tal queda comprendido en la presunción de dueño conforme a lo que dispone el art. 700, inciso 2 del Código Civil” (sic.).
En esta línea la hipoteca de cosa ajena vale por cuanto se reduce al tenor del 2418 que exige que el constituyente de hipoteca tenga, en relación al inmueble, o el derecho de propiedad o derecho usufructo, pudiendo, en lo que respecto a la expresión << bienes raíces que se posean en propiedad >> se incluye, tanto la propiedad propiamente tal y la propiedad que es mera posesión.
“La posesión es el hecho relevante en esta especie de propiedad especial. Por eso, el artículo 2418 concede a la posesión una calidad esencial. Si se hubiera querido referir al dominio absoluto, el artículo habría dicho que la hipoteca no podría tener lugar sino sobre bienes raíces propios y, en ese caso, no habría tenido destino la frase ´que se posean en propiedad´ y sí Bello lo redactó así fue porque, por lo menos, está exigiendo una propiedad in bonis, o sea, propiedad bonitaria, propiedad que en Roma sólo significada posesión” (sic.)
En Chile, los bienes raíces pueden estar en nuestro patrimonio a título quiritario o in bonis y, para ésta última, opera a favor la prescripción adquisitiva que puede estar ya cumplida o marchando.
Así las cosas, la hipoteca de cosa ajena es una creación propia de Bello, cuya comprensión debe ser en línea con lo que se dice respecto a la validez de la venta de la cosa ajena que, a su vez, debe entenderse en el contexto de la estructura del dominio diseñado en el Libro II, pues, la base del dominio es la posesión de las cosas (de ahí el tenor del inc. 2 del art. 700 CC) siendo elemento común para la propiedad quiritaria y bonitaria, de ahí el sentido de la adquisición por prescripción.
Finaliza el profesor Diez Duarte diciendo que su análisis se debe a las referencias que hizo don Fernando Alessandri allá por el 1919 en su Tesis de Licenciatura, siendo, entonces, un argumento con pedigrí jurídico.